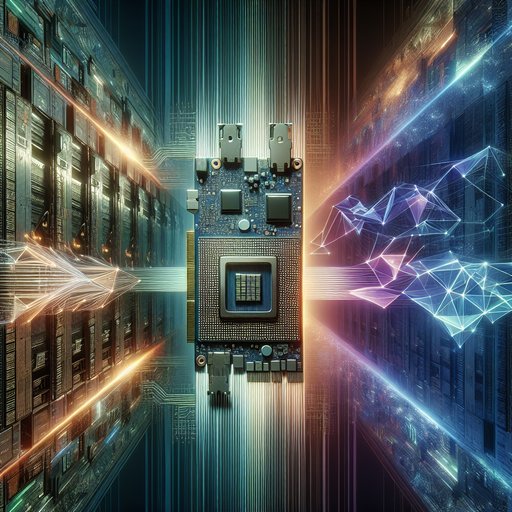El día que la ciudad celebra la alegría, adornan la plaza con farolitos y sacan las viejas balanzas de hierro de sus trasteros, con cadenas pulidas que brillan como el agua en invierno. La gente trae lo que considera que forma una buena vida: panes de hornos comunitarios, registros de horas dedicadas a los demás, retazos de catedrales que ayudaron a restaurar, un guante guardado tras un largo invierno de cuidados. Nos reunimos porque es nuestra forma de convertir preguntas en festivales. Yo llego con los bolsillos vacíos y una piedra de río pulida, invitado a colocarla en una de las balanzas antes del anochecer y a declarar una forma de vivir. Las banderas que bordean la plaza sugieren muchas posibilidades. El reloj de arena en el campanario deja caer su arena pálida, y me pongo a caminar para ver qué peso podrían soportar mis manos.
Al borde de la plaza, un huerto exhala su dulzura cálida. El cuidador camina entre las hileras con tijeras de podar en la mano. Me muestra una rama que ha crecido descontrolada y otra que se ha estancado, y encuentra el equilibrio en el corte, ni mucho ni poco. Lo hace parecer como si estuviera escuchando.
Los chicos vienen a aprender el arte de las manos: cómo aclarar la fruta para que la rama no se rompa, cómo esperar hasta que una pera ceda ante un pulgar con un suspiro. El cuidador se ríe cuando una abeja se enreda en su cabello y dice que la excelencia se esconde en pasos ordinarios, en la comodidad de la experiencia ganada un día tras otro. Me ofrece una pera, y sabe menos a dulzura que a paciencia. Guardo el tallo en el bolsillo y sigo caminando.
Junto al puerto, las banderas están tiesas como discursos, y las gaviotas cosen el aire con su hilo áspero. Una mujer con alquitrán en las muñecas cuida una cuerda como si fuera una partera. Me muestra un nudo que se niega a deslizarse y otro que le encanta aflojarse. Escucha a alguien maldecir a un winch y no se gira.
El viento no es su asunto, dice. Ese barco se balanceará o se quedará quieto, lo deseemos o no; este enredo de fibra bajo sus manos está a su alcance. Cuando una línea de pesca se rompe y un hombre grita, ella no lo repite. Tensa la línea que puede, y su voz se apaga junto con sus hombros.
Detrás de ella, una tormenta oscurece el borde del agua como un rumor. Se limpia las manos y dice que si haces las paces con el horizonte, puedes servir a la cubierta. Más allá del puerto, una puerta bosteza hacia un jardín, y el aire está lleno de aceite y tomillo. La mesa no está puesta con extravagancia, sino con cosas que han aprendido a convivir: pan con su interior suave, aceitunas que brillan como ojos, quesos que sudan sal, higos inclinándose hacia el colapso.
Su cocinero es una persona pequeña con una voz suave y una risa rápida que hace que el vino brille más. Entre platos, no hablan en lemas grasientos, sino en invitaciones cuidadosas: ven, siéntate, prueba, mira cómo esto es suficiente. Cuando voy por una tercera rebanada de pan, ella me toca la muñeca suavemente y sonríe; a veces, lo suficiente puede ser demasiado si no lo cuidas. Se brindan por amigos que han muerto, y la alegría no es menor por el duelo que se arropa a su alrededor.
Cuando me voy, mi boca recuerda y no me siento privado. En la siguiente calle, un puente se arquea de orilla a orilla como una frase trazada cuidadosamente en una página. Hombres y mujeres miden con un hilo en el viento, contando sus pasos, susurrando sobre la carga de un minuto ahorrado multiplicada por mil cruces. Una mujer vestida de azul dibuja pequeños círculos en una losa: todos los que recibirán una hora de su vida de vuelta cuando se termine el puente.
Ella borra los círculos con su manga cuando escucha una queja de un hombre cuyo puesto junto al río estará en sombra. No lo desestima. Enumera en voz alta los caminos posibles: dejar el árbol, redirigir la rampa, añadir una lámpara. Dibujan números en el polvo.
El árbol se inclina, antiguo y no consultado. Deciden cortarlo solo después de plantar dos en otro lugar mientras el vendedor del puesto elige una nueva esquina. Hay alivio y tristeza bailando juntas al borde de la decisión. Cruzo la plaza bajo un arco cuyas piedras han jurado perdurar.
Dentro del salón que sostiene, no hay banderas, solo luz y una mesa con un surco desgastado donde ha vivido un cierto libro. Una anciana magistrada se encuentra con una pequeña bolsa en la mano. La encontró en los escalones y no la ha abierto. Pregunta, como si fuera a nadie, qué tipo de mundo existiría si cada persona tomara lo que no está guardado cuando lo desea.
Un niño pequeño dice que ese mundo sería fácil para él, hasta que imagina su propia bolsa en otro escalón. La magistrada devuelve la bolsa al mensajero cuyo nombre está cosido en su costura, y lo hace sin alegría ni renuencia, y la habitación se siente más limpia. Hacer lo necesario, me dice más tarde, no es una rama de felicidad; es el tronco que permite que cualquier cosa crezca sin inclinarse hacia su propio beneficio. Más allá hay una puerta sin entrada.
Al entrar, no estoy seguro de si algo ha cambiado; solo hay una escoba, un rastrillo, un banco, un silencio que es más que quietud. Un joven monje barre el camino lentamente, no porque sea perezoso, sino porque no hay razón para no hacerlo. Me hace una señal para que me siente, y observamos cómo el polvo forma un halo alrededor de las cerdas, cómo sube y baja con un aliento que nadie posee. Me dice, no como una instrucción sino como una broma, que en su primer mes aquí intentó barrer sus pensamientos con hojas y se hizo una ampolla.
Ahora los deja pasar como gatos callejeros. Al otro lado de la calle, una anciana sirve té en una habitación adornada con tabletas de nombres. Pregunta el nombre de mi abuela; su boca forma las sílabas como si fueran un hechizo. Me dice la forma adecuada de colocar un cuenco, de doblar la tela, de hablar para reunir una habitación en lugar de desgarrarla.
En su casa, la buena vida es un tejido de pequeños gestos repetidos que acercan a las personas lo suficiente para compartirla. El calor golpea en la tarde, y encuentro sombra bajo un alero inclinado donde un herrero golpea una barra de hierro para convertirla en algo con un propósito. Chispas fijan su camisa con una constelación. Me deja sostener el martillo una vez, y se siente como un secreto que podría aplastarme si lo engaño.
Me dice cómo el trabajo que hizo el año pasado no es suficiente para la mano de este año, cómo despierta con un aburrimiento que es un mapa hacia la próxima colina que escalar. Hay personas, dice, que lo llaman demasiado orgulloso. Hay otros que adoran su ruido. Él dice que ninguno de los dos le sirve.
Al otro lado de la calle estrecha, un carnaval florece—los enmascarados y los perfumados ríen con sus cuerpos, tambores que hacen que las costillas recuerden que son jaulas. Una mujer toma mi mano y me deja caer una cereza en la boca y me dice que la única balanza honesta es esta noche. Por un instante, solo quiero su mundo. En otro, solo el del hierro.
Entonces los dos mundos se golpean entre sí tan ruidosamente que retrocedo y mis dientes duelen de dulzura y de contención. Cuando regreso a la plaza, un pintor se encuentra donde deberían estar los productos tejidos y aplica color en un lienzo inclinado que parece un clima hecho privado. Me dice que ha rechazado todas las casas porque su vida no consentirá sus nombres. Dice que una elección no es un anillo que llevas, sino una puerta que te cortas tú mismo.
Me pregunto si solo está solo y es bueno en convertirlo en arte. Estoy a punto de discutir cuando una niña comienza a llorar. Es lo suficientemente pequeña como para que la multitud sea un océano que ha olvidado su nombre. La mujer de la cuerda ata una línea entre un poste y su palma.
La magistrada silba una nota hasta que los músicos se callan. La cocinera levanta un cuenco sobre un barril y golpea el borde. La mujer del carnaval sube a una caja y llama a un juego, y la gente se vuelve hacia su voz. Me arrodillo y encuentro la mirada de la niña y le digo, vamos a encontrar a tu madre.
El pintor me mira como si hubiera resuelto su vida de una manera diferente a la que esperaba. El crepúsculo es el color favorito de la ciudad. La torre de la iglesia tose. La gente comienza a colocar sus ofrendas en las balanzas.
Una fila de tallos de pera se acumula con su curva silenciosa. Hay ganchos colgados con cuerdas, monedas que convierten la luz de las lámparas en errores de esperanza, hojas cepilladas de la puerta del templo, un libro limpio con nombres y horas, una cinta de un niño del salón de ancestros. La barra de hierro sube y sube por los brazos del herrero, que la coloca con ambas palmas planas y un suspiro que podría ser de alivio. La mujer del carnaval deja caer un solo hueso de cereza.
La magistrada cose el dobladillo de su manga y no ofrece nada visible. Cuando es mi turno, me doy cuenta de que he llevado la piedra todo el día, que mi bolsillo está lleno de pequeñas pruebas de las vidas de otras personas. No dejo nada de esto. Levanto mis manos para que estén vacías y luego las presiono juntas frente a mí como si estuvieran escuchando.
Las balanzas no se mueven. La gente murmura. El anciano del huerto, que nunca me ha apresurado, asiente como si acabara de ver caer una hoja en la mañana exacta en que estaba lista. Después, la noche nos agita en círculos más pequeños.
Un primo me pregunta si he elegido un camino. Le digo que tal vez adopte un hábito en su lugar: hacer la pregunta correcta para la hora. ¿Qué necesitan mis manos; qué se puede esperar; qué vale la pena disfrutar; qué debe ser entregado a muchos; qué debe hacerse aunque nadie me agradezca; qué se puede dejar; qué nos mantiene cerca; qué me permite ser más grande que la persona que temía ser; qué está simplemente vivo esta noche? Ella ríe y dice que eso no es una casa, sino un mapa que nadie puede imprimir.
Digo que tal vez la buena vida es menos un lugar que una forma de caminar, menos una bandera que una práctica de atención. Ella arranca una linterna de la cuerda y me la da. No es pesada. No es ligera.
Es exactamente el peso de su ardor.